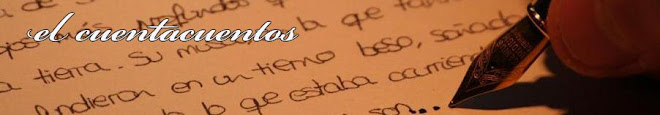Amanece otra noche oscura. Berlín es una ciudad fría, nivosa a veces. La calle remolonea silenciosa, sólo se oye el lento crepitar de los motores de los coches. Por momentos me recuerda a Madrid. Pero en seguida cambio de opinión cuando nadie me saluda ni me mira mal.
Los andenes de la S-Bahn están llenos de gente, atrincherados todos en sus abrigos. Sólo se dejan ver la parte superior del rostro, los ojos. Se empeñan en que no quede nada más expuesto al frío, con ahínco, como si tratasen de ocultar que debajo del abrigo no hay nada, que se han olvidado el resto de sus cuerpos en casa.
Algunos beben alcohol destilado en pequeñas botellas que se guardan en los bolsillos. Les ayuda a vencer al gélido crepúsculo industrioso. Nadie habla. Berlín es silenciosa en su propia esencia. Es difícil que alguien levante la voz aquí. Sólo los aviones que vuelan cerca de los edificios más altos perturban el silencio que no se atreven a romper ni ambulancias ni manifestaciones.
La vida transcurre en Berlín de la misma manera que en cualquier otra ciudad. Hoy en día las grandes capitales no se diferencian mucho unas de otras. Todas albergan espectros que se dejan llevar porque no saben hacia dónde caminan, que se relacionan los justo para asegurarse de que no están solos aquí.
Existen el amor, la rabia, la amistad y los celos, por supuesto. Y cuando llueve parece que el mundo esté de capa caída. Las iglesias, con sus emblemas a media asta, dejan caer el agua por sus canalones y sus tejados picudos, y los perros callejeros se refugian junto a los borrachos debajo de las ruedas de los coches o en los soportales más profanos.
Ay, Berlín, tan llena de luz y de oscuridad. Con tus noches más oscuras a medida que pasa el invierno, y con el suave aliento iconoclasta de tu kunst y tu cerveza en la garganta. Ciudad imperial e imperiosa como ninguna, con tu puerta de Brandenburgo, tu Nefertiti y tus rincones llenos de podredumbre, como los de otra cualquiera.