Te sientas en el tronco rebanado de lo que un día fue un árbol. El parque no está repleto de gente, pero a esta hora tiene mucha vida. Parejas que se sientan en los bancos con sus niños, patinadores que viven sobre ruedas, o ancianos que caminan lentos, próximos a su destino.
Pasan un par de minutos de la una de la tarde. El cañonazo que cada día hace estremecer los cimientos del castillo, como una tradición decana, todavía ruge en los oídos de aquellos que estaban en el parque. Detienes tu vista en varios grupos. Cerca de ti un grupo de chavales de lo que aparentemente es un viaje escolar, ríe con un extraño juego que tú desconoces. No entiendes lo que dicen, tienen pinta de eslavos –quizás finlandeses– pero comprendes que se están divirtiendo.
A tu lado está ella, que te acompaña en este viaje, y desde unos cuantos meses antes, también en el viaje continuo que nunca te permite detenerte. Los bancos de Princes Street Gardens, como casi todos los de Edimburgo, tienen placas con mensajes que los ciudadanos dedican a la ciudad o a sus seres queridos. No dejas de pensar que es una maravilla de tradición.
Ninguno de vosotros dos habla. Sobran las palabras y ambos dedicáis los minutos que os da esa parada para comer y observar la vida, que transcurre, ajena a todo, en los jardines. Es la ventaja de estar en una ciudad extranjera, con todo el día por delante y sin ninguna obligación que cubrir hasta el anochecer. No hay mayor libertad que esa. No hay ser más libre que el turista.
A vuestro lado, un matrimonio observa a su pequeña rubia mientras corretea entre las personas sentadas en el césped. La escena es idílica, bucólica, carente por completo de cicatriz. Unos leen mientras otros han optado por cerrar los ojos y aprovechar el sol y algunos empiezan a reanudar su camino. El padre se mantiene recostado, sin perder ojo de lo que hace esa pequeña, la madre, también rubia, se ha tumbado a su lado y permanece serena, sabiendo que él vigila lo que pueda ocurrir. Él, de repente, la llama insistentemente y rompe la serenidad de esa zona del parque. Un par de personas se giran para comprobar qué pasa. En el silencio que domina la escena, su voz parece alarmada, aunque verdaderamente no pasa nada: sólo quiere atar un cordón de su zapato.
Con el tiempo la escena te vuelve a la memoria gracias a una serie de televisión. Es parecida, aunque nada tiene que ver en realidad. No sabes si a tu acompañante también le resultará familiar cuando la vea. Probablemente. O tal vez en ese momento miraba hacia otro lado y no recordará esa escena nunca. Los recuerdos, igual que la vida, dependen, en la mayoría de ocasiones, de hacia dónde mires. Quizás mañana, cuando la vea, le pregunte.
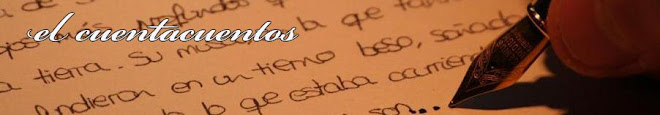
No hay comentarios:
Publicar un comentario